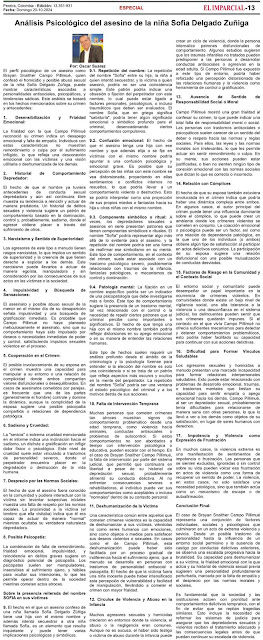"Cuando el Silencio Mata: El Grito No Escuchado del
Padre Matthew y la Soledad de los Consagrados"
Por Oscar Suarez
La trágica muerte del Padre Matthew Balzano, de apenas 35
años, hallado sin vida junto al oratorio de Cannobio, en la diócesis de Novara
(Italia),el dia 5 de julio de 2025, nos lanza un llamado urgente al alma. Un grito silenciado por el peso
de las expectativas, por la frialdad de las críticas, por una Iglesia que aún
necesita aprender a ser más madre que juez, más refugio que vitrina.
El Padre Matthew, como muchos jóvenes sacerdotes,
seguramente llegó a su vocación con sueños vivos y un corazón dispuesto al
servicio. Pero como lo muestran los testimonios, no encontró una comunidad que
lo abrazara en su juventud e inexperiencia. Lo señalaron, lo compararon, lo
cuestionaron por no aplaudir, por hacerlo “todo solo”, por supuestamente estar
“matando la parroquia”. La crueldad disfrazada de exigencia terminó por
aplastar su ánimo. No es la primera vez que la rigidez institucional se
convierte en una carga insoportable.
Y aunque su partida duele, su muerte no puede quedar en
el silencio del olvido. Es un llamado directo a la conciencia eclesial: el
suicidio también existe en quienes lo entregan todo por Dios y por el prójimo.
Los sacerdotes no son inmunes al dolor, a la soledad, a la angustia ni a la
depresión. Su sotana no los blinda contra la tristeza. También ellos lloran en
silencio. También ellos necesitan ser
cuidados.
Vivimos en una época en la que la salud mental es aún un
tema tabú, especialmente dentro de ambientes religiosos donde se espera fuerza,
entrega, presencia constante… sin espacio para mostrarse vulnerable. Pero la
muerte del Padre Matthew revela la urgencia de cambiar esa visión. No
podemos seguir predicando compasión si no somos capaces de practicarla entre
nosotros.
La Iglesia —y esto incluye a cada uno de nosotros como
miembros de ella— debe revisar su forma de tratar a sus ministros,
especialmente a los más jóvenes, los más sensibles, los más cuestionados.
¿Dónde están los espacios de desahogo emocional? ¿Dónde están los
acompañamientos terapéuticos? ¿Dónde está la comunidad que no solo espera, sino
que también cuida?
Su fallecimiento no solo nos invita a orar, sino a actuar.
A prevenir el suicidio en todos los espacios, incluidos los más sagrados.
A estar atentos a las señales de agotamiento, al aislamiento emocional, a las
súplicas que no se expresan con palabras.
Reflexión final
e invitación a la prevención del suicidio:
El suicidio es una realidad dolorosa, compleja, y muchas
veces silenciosa. No respeta oficios ni vocaciones. Puede habitar en el corazón
de un joven, de un padre de familia, de un religioso, o de un sacerdote que reza
todos los días por otros, pero se queda sin fuerzas para orar por sí mismo.
A todos los fieles, a todas las comunidades: abramos el
corazón. Escuchemos más. Juzguemos menos. Brindemos apoyo emocional, no solo
liturgias.
Y a los sacerdotes, religiosos y religiosas que sienten
que ya no pueden más: hablen, busquen ayuda, rompan el silencio. Dios no
quiere su sufrimiento en soledad, quiere su vida, su paz y su plenitud.
El padre Matthew fue "El Sacerdote que Nadie Escuchó
y con su muerte plantea la urgencia de Humanizar la Iglesia y Prevenir el
Suicidio"